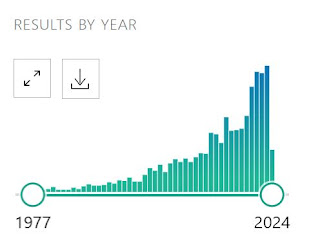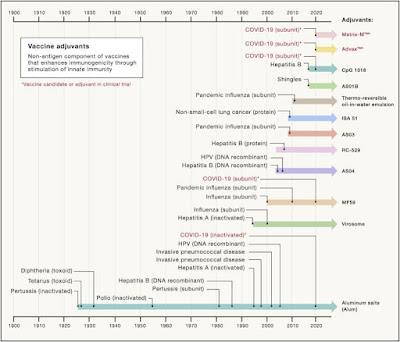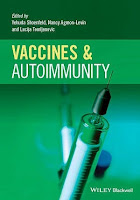El presente diálogo no pretende erigirse en tratado clínico ni diagnóstico certero, sino más bien en alegoría del desconcierto moderno, donde el avance terapéutico coexiste con nuevas formas de quebranto. ¿Es el remedio culpable del daño, o es su uso imprudente lo que desencadena la ruina? ¿Puede el cuerpo, confundido por la química, volverse contra sí mismo? ¿Y no es, acaso, ese extravío corporal imagen del extravío moral de nuestra época...?
Andrenio: _Ya no sé, Critilo, si lo que cura es bálsamo o embuste, ni si los médicos son ministros de vida o mensajeros de calamidad. ¡Qué espanto ver que la misma pócima que desaloja la infección abre la puerta al tormento! Me refiero a esas quinolonas, alquimia moderna que prometía salud... y deja a muchos tullidos.
Critilo: _Moderación, Andrenio, que no todo lo que brilla enferma, ni todo lo que duele es culpa del fármaco. Pero dime, ¿qué has sabido o padecido tú para lanzarte con tal juicio?
Andrenio: _He visto con estos ojos —y con estos huesos— cómo tras tomar ese brebaje, llamado levofloxacino, comenzó una sinfonía de males: crujidos, inflamaciones, tendones rotos sin trauma, dolores que no obedecen a razón ni reposo. No fui el único. En foros, estudios, y murmullos de pasillo se repite el cuadro: quienes tomaron esas medicinas por leves infecciones, acabaron con dolencias de viejo guerrero.
Critilo: _Conozco esas voces, y no las desdeño. La familia de las quinolonas —ciprofloxacino, moxifloxacino, y otras de estirpe similar— no es nueva en el teatro médico. Su acción es rápida y eficaz, sí, pero no sin precio. La ciencia misma ha advertido ya de sus riesgos: tendinopatías, roturas de Aquiles, neuropatías periféricas, e incluso fenómenos autoinmunes. ¿Acaso no dictaron las agencias de salud advertencias y reservas?
Andrenio: _Las dictaron, pero tarde y tímidas. Muchos médicos las prescriben aún como si fueran agua bendita. ¿No será que en la prisa de combatir la fiebre se ha olvidado la prudencia del diagnóstico? ¿Y no es temerario perturbar al cuerpo con tales armas sin saber cuán delicada es la danza del sistema inmune?
Critilo: _Lo dices bien: el sistema inmune, ese guardián celoso, si se despierta sin causa justa, puede volverse contra su señor. Hay quien sospecha que las quinolonas, por alterar mitocondrias y tejidos conectivos, encienden respuestas inmunológicas erráticas. Y si el cuerpo se engaña creyendo enemigo lo propio, nace entonces el autoataque: artritis, lupus, fibromialgias. Mas aún se discute si hay causalidad o sólo coincidencia.
Andrenio: _¿Y no basta la evidencia anecdótica cuando la ciencia tarda? ¿Qué justicia hay en esperar certezas mientras los cuerpos se consumen? La prudencia no debería ser sólo del paciente, sino del galeno. El daño no siempre es inmediato: semanas, meses después, aparecen los síntomas, y nadie recuerda al culpable invisible.
Critilo: _Tienes razón, aunque no toda. Porque tampoco es justo demonizar lo que, en otras bocas, ha salvado vidas. Hay infecciones donde el beneficio supera el riesgo, y donde ninguna otra arma sirve. Pero en males menores, resfriados sin guerra o infecciones leves, prescribir quinolonas es como usar catapulta contra mosquitos.
Andrenio: _He ahí el punto: no es el arma, sino su abuso. Y lo que me subleva no es sólo la sustancia, sino la liviandad con que se receta, la ignorancia del paciente, la negligencia del sistema. La iatrogenia moderna se disfraza de tecnología, y el sufrimiento se archiva en silencio.
Critilo: _Bien hablas, Andrenio. El conocimiento médico avanza, pero la sabiduría retrocede. Se requiere discernimiento, mesura, y humanidad. El progreso sin conciencia es enfermedad en sí mismo. Las quinolonas, como tantas maravillas humanas, son hoja de doble filo.
Andrenio: _Entonces, ¿qué hacer? ¿callar? ¿esperar? ¿advertir?
Critilo: _Advertir, sí; condenar, no. Recordar que en la medicina, como en la vida, no hay salvación sin riesgo, ni cura sin humildad. Y tú, Andrenio, con tu ardor juvenil, haces bien en levantar la voz. Mas no olvides que incluso la verdad necesita del tono justo para ser oída.
Andrenio: _Sea así, Critilo. Que hablemos, no para sembrar temor, sino para cultivar conciencia. Que el remedio no hiera más que la dolencia, y que el saber no sea cómplice del silencio.